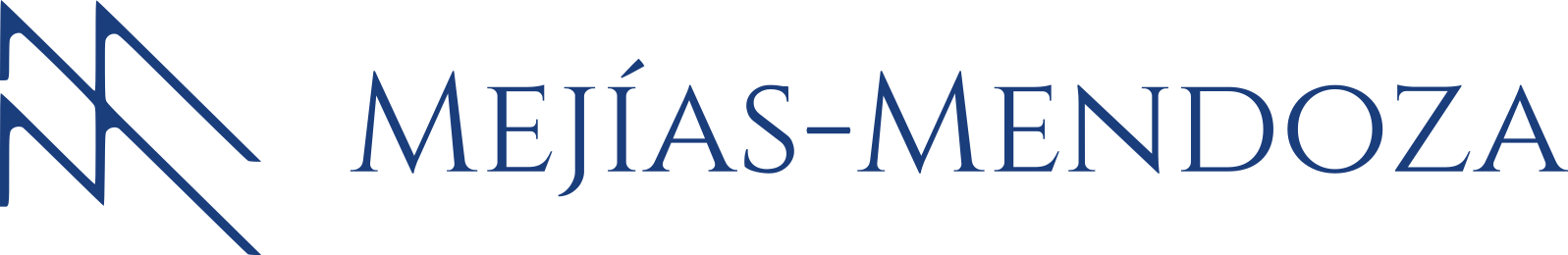La Sentencia del Tribunal Supremo 579/2025, de 25 de junio, rechaza el recurso de casación interpuesto por el condenado por un delito continuado de abuso sexual a menor de edad y confirma su condena a doce años de prisión.
Pero más allá del fallo, la sentencia —con ponencia del magistrado Javier Hernández García— ofrece una reflexión de alto valor doctrinal sobre un fenómeno que atraviesa muchos casos de violencia sexual: el retraso prolongado en la revelación de los hechos por parte de las víctimas.
¿por qué las víctimas tardan en hablar?
Según reconoce expresamente la sentencia:
«Estudios muy solventes sobre la fenomenología de los delitos sexuales cometidos sobre menores destacan que, en un significativo porcentaje, las víctimas retrasan durante años la revelación del hecho y, en su caso, su denuncia».
Y añade que la doctrina especializada identifica tres tipos de barreras que explican este silencio prolongado:
- Interpersonales: dependencia emocional o económica del agresor.
- Socioculturales: miedo al estigma, rechazo familiar o social.
- Intrapersonales: falta de conciencia sobre lo vivido, vergüenza, culpa o ansiedad.
En este caso concreto, el Supremo concluye que la víctima —una menor que convivía con su agresor— no fue capaz de comprender lo que ocurría hasta que alcanzó una cierta madurez emocional. Solo entonces pudo darle un sentido a lo sufrido:
«Ha sido su evolución personal lo que le ha permitido adquirir las habilidades culturales y emocionales para poder identificar la dimensión sexual de aquellos [actos] y los efectos disruptivos sobre su vida como adolescente».
el testimonio tardío: ¿es válido?
El Tribunal confirma que la tardanza no impide valorar el testimonio como prueba de cargo suficiente, siempre que cumpla con los parámetros de credibilidad subjetiva, objetividad narrativa y persistencia en la incriminación.
En este caso, añade:
«La menor describió con suficiente detalle y coherencia los hechos nucleares acontecidos… reconociendo, también, su incapacidad para, en el momento en que se produjeron, y hasta que alcanzó la pubertad, atribuirles un significado negativo».
El Supremo apoya este análisis en informes periciales que detectan síntomas compatibles con estrés postraumático, así como en el relato espontáneo y angustiado que la menor compartió con personas cercanas años después.
valor judicial del silencio
La sentencia desmonta la idea de que el silencio prolongado sea un indicio de falsedad. Al contrario, puede ser —en sí mismo— una consecuencia del trauma vivido y del contexto en el que se produjo. Tal como recoge el texto:
«Los procesos cognitivos están condicionados por el significado que se atribuya a los estímulos y, particularmente, en el caso de los menores, no cabe duda de que la interpretación de aquellos va cambiando conforme se van adquiriendo nuevas y más complejas competencias y conocimientos».
conclusión
La STS 579/2025 reafirma que la justicia no puede penalizar el silencio de quien ha sido víctima. Cada caso exige un análisis individualizado y contextual. Y si el relato es coherente, persistente y apoyado en elementos externos —aunque la denuncia llegue con años de retraso— puede y debe ser suficiente para fundamentar una condena.
Una sentencia clave para reforzar una justicia más empática e informada en los delitos sexuales cometidos sobre menores.